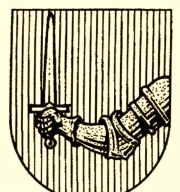Andrés Fortuño Ramírez
Ya a las cinco de la mañana ambas estaban despiertas. Mientras Rafaela perfumaba el aire con el aroma del café recién colao, Petrona iba abriendo las persianas de la vieja casona para dejar entrar las brisas de invierno, las de primavera, las de verano, las de otoño y todas las que se colaban frescas por los ventanales.
‘Oh mañana celestial, qué lindas están las estrellas’ recitaba en voz baja Petrona mientras dejaba respirar los espacios interiores de la casa justo antes de que se asomara el sol.
Luego de tender las camas y echarse agua fría sobre la cara para estirarse las arrugas, ambas pasaban a arreglarse el cabello, cada una en su habitación y en su respectivas coquetas, para entonces escoger entre los vestidos que colgaban muy bien planchados dentro de sus roperos. Una vez estaban listas para dejarse ver por el mundo, se encontraban en la sala y salían sigilosas al balcón a disfrutar del desfile de campesinos que llegaba a esa hora al centro del pueblo.
Unos iban a caballo, otros sobre carretas, pero la mayoría iba a pie llevando a hombros su pesado cargamento. Al verlas en el balcón, muchos se les acercaban ofreciéndoles guayabas, naranjas, mampostiales, café molido, dulce de coco, viandas, leche, huevos y otros alimentos recién extraídos de la tierra o que les proveían los animales del campo. Ellas solo compraban lo que iban a consumir ese día y en la mañana siguiente.
Una o dos veces por semana aparecía Juan, uno de sus hermanos menores, con pan recién horneado de la panadería del pueblo. Cuando venía de visita ellas preparaban el comedor para un buen almuerzo, cubrían la mesa con uno de los manteles bordados, colocaban flores en los jarrones, sacaban la vajilla de la abuela y abrían todas las puertas de la casa para dejarles saber a los vecinos y transeúntes que las hermanas Sellés tenían visita y que estaba muy bien atendida.
Rafaela, aprovechaba las visitas de Juan – en realidad cualquier visita – para recordar y hablar de sus tiempos de gloria. Tiempos en que los hombres pasaban por el balcón para dejarle flores y poemas. Tiempos en que solo le bastaba con rociar el perfume de su mirada para conseguir lo que quisiera. Tiempos en que la vieja casona no paraba de recibir invitados y en que las muchachas de servicio se encargaban de cocinar, de organizar, de buscar, de planchar y de recogerlo todo luego de terminadas las visitas.
Petrona, por otro lado, buscaba cualquier excusa para interrumpirla y cambiar el tema, ya que no le gustaba perder el tiempo recordando las glorias del pasado. Encontraba engorroso eso de visitar sus años de juventud, para luego verse forzada a regresar al presente de un sopetón con una simple mirada al espejo. A Petrona le gustaba hablar de las posibilidades perdidas, sobre todo de lo que hubiera hecho si hubiese nacido hombre, de todas las libertades de las que hubiera gozado y de las aventuras de las que pudo ser participe si hubiera tenido el valor de agarrar las riendas de su propio destino.
Una vez Juan se despedía, Rafaela y Petrona pasaban el resto de la tarde tejiendo, contando y guardando las piezas de la vajilla, limpiando los antiguos cubiertos de plata, leyendo en voz alta los párrafos de un buen libro, quizás los poemas de Horas Santas, el poemario de su sobrino Ramón, o como dicen en el campo, sentadas en el balcón ‘mirando pa’ lejos’.
Tan pronto se acercaba la noche, ambas comenzaban a cerrar las puertas, las ventanas y las celosías. Le encendían una vela a la virgen del Perpetuo Socorro y rezaban juntas una corta oración. Luego de persignarse, se daban un beso en la mejilla y se retiraban a sus respectivas habitaciones, las que estaban conectadas por una puerta que siempre mantenían abierta.
Ya en sus camas y arropadas hasta el cuello, ambas esperaban con ilusión de niñas, a que llegaran las figuras blancas que aparecían noche tras noche cuando se colaba la neblina por debajo de las puertas. Una vez aparecían con su danza misteriosa, Rafaela y Petrona les daban las buenas noches, y sonreídas, cerraban los ojos, dejándose arrullar el resto de la noche con el canto constante del coquí.
Foto: En la foto aparecen los hermanos, Juan, Rafaela y Petrona Sellés Mejías (circa 1920, San Lorenzo, Puerto Rico), tres de mis tíos-tatarabuelos. Estos son los tíos-abuelos maternos de mi abuelo paterno, Rafael Fortuño Sellés.